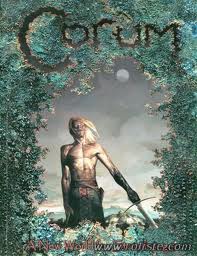Algo que comienza a convertirse
en una costumbre en mi actual grupo de jugadores es que, llegado el verano, se
le da oportunidad a juegos distintos de los que empleamos habitualmente en
nuestras sesiones. El año pasado, por ejemplo, jugamos varios escenarios de El Rastro de Cthulhu junto a otro de Yggdrasill. Estos últimos días, al
repetir la experiencia, he tenido oportunidad de dirigir un par de escenarios
de Dungeon Crawl Classics, y la
próxima semana toca Aventuras en la Marca del Este. Verano Old School.
Sobre DCC, lo cierto es que tenía muchas ganas de probar el juego, y
quería hacerlo siguiendo el manual del modo más ortodoxo posible. Los jugadores
no son precisamente fans del estilo de juego sugerido en estas páginas; son más
de hacerse personajes muy cuidados a los que poder desarrollar mediante la
interpretación a lo largo de mucho tiempo. Para ser sinceros, yo mismo voy del
mismo palo, aunque en mi caso soy bastante menos variado en el registro de
personajes: Todos mis PJ son bastante parecidos.
En fin. El caso es que un método
completamente aleatorio para crear los personajes, con muy escasas decisiones a
tomar por parte del jugador, que da como resultado unos PJ casi impredecibles
que, encima, tienen muchas papeletas de morir horriblemente apenas salidos al
mundo… pues no encaja muy bien con los jugadores. Pero decidieron hacer la
prueba, apretar los dientes ante lo que ocurriera y ver si, ya de paso, se
podían echar unas risas.
Bueno, el caso es que comenzaron
a tirar los PJ. Cuatro jugadores, dieciocho personajes, muchos de ellos
realmente penosos, unos cuantos decentillos, y unos pocos que tenían madera de
héroe, con alguna característica muy buena.
El primer escenario a jugar fue The Portal Under the Stars, la partida
colador incluida en el manual de DCC.
Es un dungeon de esos que empiezan ya en la entrada del mismo, y la cosa va de
ver cuántos entran. Y sobre todo, de ver cuántos salen.
Pues bien, dieciocho aldeanos,
con la esperanza de poner sus manos sobre el tesoro que esperaban hallar en el lugar,
con el que confiaban lograr una vida mejor, se adentraron en lo desconocido,
resueltos a arrostrar cualesquiera riesgos que el destino pusiera en su camino,
a sortear obstáculo tras obstáculo hasta ascender su primer peldaño hacia la
gloria y la fortuna. Dieciocho.
Salieron dos.
Menuda escabechina. Entre
trampas, monstruos y demás, las salas y pasillos del lugar iban quedando
alfombrados con los cadáveres de fruteros, escuderos, el sepulturero local, los
dos enanos de la aldea, un halfling y el tonto del pueblo. Había disputa sobre
quién ocupaba este último puesto, pues al menos dos PJ tenían Inteligencia 5.
Pero da igual, los dos murieron.
La verdad es que reírnos, nos
reímos un rato. Alguno de los jugadores tenía mucha experiencia con el D&D de Dalmau, la Caja Roja, con el
que había jugado mucho veinte años atrás. A medida que la cosa progresaba, iba
reconociendo los grandes tópicos del juego presentes en DCC y en el escenario.
Los buenos tópicos, pero también
los malos. Además de las pértigas para detectar trampillas en el suelo, clavos
con los que asegurar puertas, y algunas situaciones y enemigos clásicos,
también tuvieron una dosis de lo peor del estilo de juego OSR. Pues los tenía,
que yo también llegué a probar D&D
Básico a principios de los noventa, y no todo estaba teñido de color de
rosa , pese a los recuerdos de algunos de los más acérrimos defensores de este
modo de juego.
Así, los aldeanos tuvieron
discusiones sobre quién iría en cabeza, prácticamente amenazando a los más
débiles para que se adelantaran actuando casi de pisaminas. Hubo disputas por
el botín, llegando a las manos, en una tangana en la que alguno acabó con la
cabeza abierta de un garrotazo.
Porque recuerdo que esas cosas
ocurrían ya hace décadas. Ah, qué tiempos aquellos.
Incluso hubo un momento “Leroy
Jenkins”, en el que uno de los PJ, sin avisar, echó a correr hacia adelante
mientras sus compañeros discutían sobre la mejor manera de adentrarse en una
sala que, a todas luces, era una trampa. Resultado: el iluminado que corría
salió indemne (caería más adelante), pero la trampa se disparó, matando a uno
que pasaba por ahí.
Total, que al final murieron
dieciséis PJ. Bueno, en realidad fueron quince, uno es el tipo que perdió la
discusión sobre el botín, al que sacaron del dungeon después de dejarle inconsciente a golpes. Visto lo visto,
probablemente ahora siente el mayor de los agradecimientos por el enano que le
noqueó, pues seguramente le salvó la vida al hacerlo. El enano no tuvo tanta
suerte, murió allí.
Los traumatizados supervivientes
se convirtieron en PJ de nivel uno, a los que se les unió un tercero -el cuarto jugador ya no pudo estar presente en el segundo escenario-. Un
guerrero, una ladrona y un mago. Así que no tenían quién les curase. Empezaban
bien, vaya.
Para ponerles a prueba, en esta
nueva vida de aventura que habían escogido, dejando atrás su aldea con los terribles
recuerdos que les habrían atormentado de quedarse allí, decidí usar el
escenario DCC 66.5 Doom of the Savage Kings, algo así como Beowulf meets The Witcher. No desvelaré
ningún detalle de la partida, tranquilos.
Aquí jugaban ya en modo más
estándar, con PJ por barba. Las clases, por cierto, me gustaron mucho. Siendo
las reglas sencillas como son, tienen más versatilidad de la que parece a
simple vista. El guerrero y el ladrón son dos de los tipos de PJ que me
gustaría poder jugar, en caso de poder hacerlo.
El mago es otra cosa. Jugar con
un mago en DCC significa sumirse en
una espiral de corrupción y locura, el precio a pagar por el poder absoluto.
Porque el mago es muy poderoso, de eso no cabe duda. Tiradas afortunadas en el
momento apropiado para lanzar un conjuro dieron como resultado poderosos
efectos con los que salvó al grupo de alguna apurada situación.
Claro que también llegó a
ponerles en apuros él mismo. Las pifias en el lanzamiento de conjuros nos
enseñaron algún efecto de corrupción, nada grave, los ojos se le volvieron
totalmente blancos de forma permanente. Sin tentáculos ni rostro de araña, por
el momento.
 En una ocasión, para tratar de
mover un obstáculo muy pesado, el mago decidió ayudar al guerrero haciéndole
objeto de un conjuro de Agrandar. El grupo estaba chapoteando en un pequeño
estanque. Tirada de un d20. Resultado: un uno. Pifia. Se determina el resultado
concreto de la pifia. Que resulta ser que todos los individuos en un área
determinada –área bastante grande por cierto, en DCC la distancia de seguridad para escapar de los efectos de una
pifia es muy grande, probablemente hecho adrede, para que pringuen todos y no
salgan a correr en cuanto ven al hechicero mover los brazos y salmodiar algo- ,
como decía, todos los individuos presentes en el área disminuyen de tamaño,
quedándose con quince centímetros de altura durante la duración del conjuro.
En una ocasión, para tratar de
mover un obstáculo muy pesado, el mago decidió ayudar al guerrero haciéndole
objeto de un conjuro de Agrandar. El grupo estaba chapoteando en un pequeño
estanque. Tirada de un d20. Resultado: un uno. Pifia. Se determina el resultado
concreto de la pifia. Que resulta ser que todos los individuos en un área
determinada –área bastante grande por cierto, en DCC la distancia de seguridad para escapar de los efectos de una
pifia es muy grande, probablemente hecho adrede, para que pringuen todos y no
salgan a correr en cuanto ven al hechicero mover los brazos y salmodiar algo- ,
como decía, todos los individuos presentes en el área disminuyen de tamaño,
quedándose con quince centímetros de altura durante la duración del conjuro.
Así que el grupo casi de milagro
no se ahoga en los dos cochinos palmos de agua del estanque en el que chapoteaban.
Que el guerrero llevaba armadura de metal, y si no llega a agarrarse a tiempo
al obstáculo se va para el fondo.
Épico.
Contratiempos como este aparte,
los PJ de nivel uno ya son bastante más competentes, y solucionaron el
escenario sin una baja. Bueno, la ladrona debería haber caído, pero me sentí
generoso y preferí no matarla. Mataron al monstruo, salvaron a la chica. Se
llevaron un buen tesoro y todo.
Terminados los dos escenarios, he
podido llegar a algunas conclusiones. Decididamente, DCC me gusta, pero no en su forma de juego más ortodoxa. El estilo
de juego en el que hay que hacer algún PJ nuevo cada pocas sesiones para cubrir
la baja del anterior no encaja mucho conmigo, mucho menos con mis jugadores.
Una partida colador es muy divertida, pero no me parece una forma de comenzar
una campaña que se adapte a mis gustos.
Otra cosa es que, dejando a un
lado algo de la aleatoriedad a un lado, permitiendo que cada jugador juegue con
lo que le guste, Dungeon Crawl Classics
tenga mucho que ofrecer. Exceptuando los usuarios de magia, las clases no son
más complejas en sus reglas que las de cualquier retroclón, pero tienen mucho
más que ofrecer. El mago sí resulta considerablemente más complejo que su
colega de D&D Básico, por
ejemplo, pero es una clase muy interesante. Aunque hay que tener sentido del
humor, o quizá un toque masoquista para jugarlo, visto lo que puede ocurrir.
Así que creo que sí, que se puede
jugar largas y buenas campañas con este sistema. Es una lástima que escenarios
ajenos a la exploración de mazmorras estén tan poco cubiertos en la serie DCC, pero claro, se llama así por algo.
Con todo, veo potencial en el juego para muchas cosas.
La próxima semana la dedicaremos
a Aventuras en la Marca del Este.
Jugaremos Lo que el ojo no ve. Ya
hemos preparado los PJ. En esta ocasión, como concesión a la buena voluntad que
los jugadores han puesto en el experimento DCC,
he preferido que elaboren los PJ repartiendo puntos para las características,
siguiendo la tabla de Pathfinder para
tal efecto. Que no hay que abusar.
También hemos sacado tiempo para
seguir con Crusaders of the Amber Coast.
En breve pondré la siguiente entrada de la misma, que ya se va acercando
rápidamente a su desenlace.






.jpg)